
¿Cómo podemos actualizar las nociones freireanas para adecuarlas a nuestro tiempo y contexto? Esta pregunta surgió –entre muchas otras- en el contexto del Primer Seminario Internacional “Diálogos Freireanos: Pensar la prácticamente para transformarla”, que se llevó a cabo el 31 de mayo y el 1 de junio de 2007 en la Universidad de Colima. Alguien comentó que Paulo Freire pedía a sus colegas, amigos, discípulos y albaceas que “no lo repitieran, que lo reinventaran”. Sin embargo, aún era evidente en nuestras conversaciones esa inercia que nos llevaba a repetir sus consignas y rendir pleitesía sin una clara vinculación con nuestros problemas reales e inmediatos, sin una posibilidad real de situar al pensamiento freiriano como semilla fértil de cambio.
Para dar respuesta a la cuestión podemos pensar en resignificar algunos conceptos clave de la ideología freiriana en función de las características del emergente tejido social y la estructura política y cultural de la sociedad contemporánea. Tal vez ésta pueda ser una vía de acceso a la “reinvención” necesaria. Comparto algunas notas tomadas a lo largo de las sesiones del seminario, en mitad de los diálogos que fueron sin duda enriquecedores. Comparto con el afán nomás de eso, de continuar el diálogo y apuntar a la reinvención.
Dualidad oprimido-opresor
En el contexto de una dictadura militar, como la que vivió y combatió Paulo Freire, resulta posible identificar con una evidente claridad el bando oprimido y el bando opresor, porque la realidad política y social se polariza y el poder oficial se concentra en un pequeño grupo, a veces en una persona. El cuerpo social mayoritario puede considerarse entonces oprimido, a pesar de las diferencias que pueda haber entre los diversos subgrupos. El contexto en el que nos movemos ahora no tiene la misma configuración: los estados pierden poder, los sistemas económicos e informacionales se comportan de maneras complejas y no personalizadas.
Cuando hacemos referencia a “oprimidos” u “opresores”, éste siempre se ha formulado en tercera persona. En el entramado del discurso estas figuras permanecen un tanto en la penumbra, ambiguas, sin contornos claros. ¿Quiénes son los opresores? ¿Un grupúsculo de políticos o empresarios, el gobierno, el imperialismo yanqui, el aparato burocrático, el modelo económico? ¿Quiénes son los oprimidos? ¿Los niños de la calles, las comunidades indígenas, los obreros o maestros, las mujeres, los indigentes, todas las anteriores? Nosotros, los que estamos aquí en este auditorio, ¿a qué grupo nos parecemos más, a cuál de los dos pertenecemos?
La opresión es un fenómeno que podemos ejercer frente a otros y que otros pueden ejercer sobre nosotros, sin que las dos condiciones sean excluyentes. Somos opresores y oprimidos simultáneamente o alternativamente. La opresión es una posibilidad de toda relación humana. En una sociedad con identidades (colectivas e individuales) cambiantes velozmente y un profundo proceso de inter y multi-culturalidad, en un tejido social complejo y muchas veces paradójico, debemos dejar atrás el discurso, que por lo demás resulta maniqueo y simplificante, de que la lectura de la dualidad oprimido-opresor equivale a una división del mundo entre “buenos” y “malos”, entre monstruos y mártires del pueblo. Con esto no quiero decir que en muchas circunstancias uno puede hacer esta diferenciación éticamente válida y verdadera, que es posible identificar grupos y sectores que particularmente ejercen un enorme daño a la sociedad y al planeta (y, por otro lado, grupos y sectores que han sido sistemáticamente vejados). Pero la realidad social en su conjunto es mucho más compleja que esta dicotomía y, aunque necesaria, no es suficiente para comprender de manera profunda y transformar nuestra realidad. Algunos de los problemas más urgentes que enfrentamos tienen su nido distribuido en el tejido social, son en última instancia de responsabilidad compartida.
Si no hacemos este análisis, corremos el riesgo de utilizar figuras y significados incompletos y reducidos, que nos limiten el campo de acción porque no alcanzan a traducir ampliamente la realidad en el terreno de juego. Corremos el riesgo de seguir llamando opresor al del partido contrario y no ver las conductas despóticas de los grupos a los que pertenecemos y los individuos que somos.
Las nuevas nociones opresor-oprimido deberán ser dinámicas, entendidas como procesos, alternativas, y por lo tanto posibles de identificar en nuestra vida cotidiana y en las relaciones en transformación y progreso.
“Pensar la práctica para transformarla”
Una Doctora en Algo, académica respetable de las ciencias sociales y humanas, con estudios en el extranjero y todo lo demás, en mitad de los diálogos freirianos sostenidos durante la jornada matutina, hace una (auto)reflexión sobre los roles de género que pone el dedo en la llaga de uno de las nociones freirianas sin desarrollar. En ocasiones, decía la Doctora, nuestros actos traicionan nuestras creencias y nuestros principios. El ejemplo fue cómo seguimos modelados por estereotipos de género aún cuando ideológicamente los rechazamos. A pesar de que sus estudios, lecturas y desarrollo personal y profesional le habían permitido generar una postura crítica ante las relaciones de género y producir un discurso de emancipación femenina, una mañana cualquiera su hija le hizo la observación sencilla de que seguía ejerciendo su rol de sumisa mujer-encargada-de-atender-al marido en los pequeños y cotidianos actos. Lo mismo sucede con el género masculino, creo yo. Nos enfrentamos con una generación “de quiebre” en donde no sorprende encontrar profesionales y académicos en la cumbre de su carrera, egresados de los mejores postgrados del país en (donde se predica la lucha contra las injusticias sociales, incluyendo aquellas que laceran al género femenino), que son incapaces de mantener relaciones democráticas con sus parejas, que no pueden dejar a un lado la actitud autoritaria y la tentación de –aunque con formas veladas y sutiles- controlar, invadir la privacidad o menoscabar la independencia de su pareja. Sobre la clase política no hace falta comentar mucho: sabemos que a lo más llegan a emitir un discurso demagógico y pobre en torno a la equidad de género más bien por compromiso político, pero se me antoja que en la práctica este es quizá el sector más conservador. Los amarres machistas siguen anudando con fuerza incluso en aquellos y aquellas que tienen elementos críticos genuinos para rechazarlos y eliminarlos.
¿Cómo podemos abordar esta circunstancia desde el pensamiento freireano? ¿Cuál es la idea motora que apunta hacia la modificación de esta circunstancia? La respuesta es: “pensar la práctica para transformarla” (lema que identifica este seminario y motiva nuestra conversación). Debemos reflexionar sobre el estado de las cosas, analizarlo, debatirlo, cuestionarlo. Podríamos inclusive hablar de una reflexión de segundo orden (como lo propone Ibáñez): pensar la manera en que pensamos la práctica.
Sin embargo, es evidente que en muchos casos este proceso reflexivo no es concluyente o absolutamente determinante para la transformación para las circunstancias. La Doctora en Algo sostiene con convencimiento la necesidad de relaciones igualitarias entre los géneros, seguramente son nociones fuertemente vinculadas a sus ideales éticos, inclusive puede identificar críticamente sus propias incongruencias dentro del área. Pero esto no garantiza que ella sea capaz de transformar su rol en la práctica cotidiana. Al menos a nivel de la vivencia personal, del desarrollo ontológico, pensar la práctica es una condición necesaria para transformarla, pero no siempre es suficiente.
Nuestro mundo ha generado recursos ideológicos, éticos y epistemológicos con el potencial suficiente para promover cambios profundos… pero falla a menudo cuando se trata de ponerlos en práctica. En el trayecto de la reflexión a la transformación a veces algo se atora. A menudo no basta la reflexión, no garantiza necesariamente la transformación. Ésta no es un resultado automático de aquella. Aquí hay un hueco teórico, un área para explorar y construir, para proponer mecanismos de transformación que complementen y desarrollen las nociones primarias. ¿Nos hemos preguntado, por ejemplo, si el hombre-sujeto puede elegir convertirse en hombre-objeto?
En la praxis se esconde un enigma a resolver. Un enigma que encierra asuntos trascendentes, de vida o muerte, para la especie humana. Porque está muy bien eso de juntarnos aquí a platicar (felicito por cierto, la dinámica generada), está muy bien decirnos cosas sobre lo bonito que es escuchar a los demás, compartir nuestras frases preferidas y versos más vistosos, compartir el erotismo que emana nuestro ser y rememorar lo maravilloso que fue conocer a San Freire en persona. Pero allá afuera hay un mundo en descomposición, herido y enfermo, complejo y confuso, y cada vez más alejado de la libertad y las relaciones constructivas soñadas por Paulo. Hay un mundo del que nosotros somos co-responsables y un problema no resuelto en el corazón de la praxis.
Para dar respuesta a la cuestión podemos pensar en resignificar algunos conceptos clave de la ideología freiriana en función de las características del emergente tejido social y la estructura política y cultural de la sociedad contemporánea. Tal vez ésta pueda ser una vía de acceso a la “reinvención” necesaria. Comparto algunas notas tomadas a lo largo de las sesiones del seminario, en mitad de los diálogos que fueron sin duda enriquecedores. Comparto con el afán nomás de eso, de continuar el diálogo y apuntar a la reinvención.
Dualidad oprimido-opresor
En el contexto de una dictadura militar, como la que vivió y combatió Paulo Freire, resulta posible identificar con una evidente claridad el bando oprimido y el bando opresor, porque la realidad política y social se polariza y el poder oficial se concentra en un pequeño grupo, a veces en una persona. El cuerpo social mayoritario puede considerarse entonces oprimido, a pesar de las diferencias que pueda haber entre los diversos subgrupos. El contexto en el que nos movemos ahora no tiene la misma configuración: los estados pierden poder, los sistemas económicos e informacionales se comportan de maneras complejas y no personalizadas.
Cuando hacemos referencia a “oprimidos” u “opresores”, éste siempre se ha formulado en tercera persona. En el entramado del discurso estas figuras permanecen un tanto en la penumbra, ambiguas, sin contornos claros. ¿Quiénes son los opresores? ¿Un grupúsculo de políticos o empresarios, el gobierno, el imperialismo yanqui, el aparato burocrático, el modelo económico? ¿Quiénes son los oprimidos? ¿Los niños de la calles, las comunidades indígenas, los obreros o maestros, las mujeres, los indigentes, todas las anteriores? Nosotros, los que estamos aquí en este auditorio, ¿a qué grupo nos parecemos más, a cuál de los dos pertenecemos?
La opresión es un fenómeno que podemos ejercer frente a otros y que otros pueden ejercer sobre nosotros, sin que las dos condiciones sean excluyentes. Somos opresores y oprimidos simultáneamente o alternativamente. La opresión es una posibilidad de toda relación humana. En una sociedad con identidades (colectivas e individuales) cambiantes velozmente y un profundo proceso de inter y multi-culturalidad, en un tejido social complejo y muchas veces paradójico, debemos dejar atrás el discurso, que por lo demás resulta maniqueo y simplificante, de que la lectura de la dualidad oprimido-opresor equivale a una división del mundo entre “buenos” y “malos”, entre monstruos y mártires del pueblo. Con esto no quiero decir que en muchas circunstancias uno puede hacer esta diferenciación éticamente válida y verdadera, que es posible identificar grupos y sectores que particularmente ejercen un enorme daño a la sociedad y al planeta (y, por otro lado, grupos y sectores que han sido sistemáticamente vejados). Pero la realidad social en su conjunto es mucho más compleja que esta dicotomía y, aunque necesaria, no es suficiente para comprender de manera profunda y transformar nuestra realidad. Algunos de los problemas más urgentes que enfrentamos tienen su nido distribuido en el tejido social, son en última instancia de responsabilidad compartida.
Si no hacemos este análisis, corremos el riesgo de utilizar figuras y significados incompletos y reducidos, que nos limiten el campo de acción porque no alcanzan a traducir ampliamente la realidad en el terreno de juego. Corremos el riesgo de seguir llamando opresor al del partido contrario y no ver las conductas despóticas de los grupos a los que pertenecemos y los individuos que somos.
Las nuevas nociones opresor-oprimido deberán ser dinámicas, entendidas como procesos, alternativas, y por lo tanto posibles de identificar en nuestra vida cotidiana y en las relaciones en transformación y progreso.
“Pensar la práctica para transformarla”
Una Doctora en Algo, académica respetable de las ciencias sociales y humanas, con estudios en el extranjero y todo lo demás, en mitad de los diálogos freirianos sostenidos durante la jornada matutina, hace una (auto)reflexión sobre los roles de género que pone el dedo en la llaga de uno de las nociones freirianas sin desarrollar. En ocasiones, decía la Doctora, nuestros actos traicionan nuestras creencias y nuestros principios. El ejemplo fue cómo seguimos modelados por estereotipos de género aún cuando ideológicamente los rechazamos. A pesar de que sus estudios, lecturas y desarrollo personal y profesional le habían permitido generar una postura crítica ante las relaciones de género y producir un discurso de emancipación femenina, una mañana cualquiera su hija le hizo la observación sencilla de que seguía ejerciendo su rol de sumisa mujer-encargada-de-atender-al marido en los pequeños y cotidianos actos. Lo mismo sucede con el género masculino, creo yo. Nos enfrentamos con una generación “de quiebre” en donde no sorprende encontrar profesionales y académicos en la cumbre de su carrera, egresados de los mejores postgrados del país en (donde se predica la lucha contra las injusticias sociales, incluyendo aquellas que laceran al género femenino), que son incapaces de mantener relaciones democráticas con sus parejas, que no pueden dejar a un lado la actitud autoritaria y la tentación de –aunque con formas veladas y sutiles- controlar, invadir la privacidad o menoscabar la independencia de su pareja. Sobre la clase política no hace falta comentar mucho: sabemos que a lo más llegan a emitir un discurso demagógico y pobre en torno a la equidad de género más bien por compromiso político, pero se me antoja que en la práctica este es quizá el sector más conservador. Los amarres machistas siguen anudando con fuerza incluso en aquellos y aquellas que tienen elementos críticos genuinos para rechazarlos y eliminarlos.
¿Cómo podemos abordar esta circunstancia desde el pensamiento freireano? ¿Cuál es la idea motora que apunta hacia la modificación de esta circunstancia? La respuesta es: “pensar la práctica para transformarla” (lema que identifica este seminario y motiva nuestra conversación). Debemos reflexionar sobre el estado de las cosas, analizarlo, debatirlo, cuestionarlo. Podríamos inclusive hablar de una reflexión de segundo orden (como lo propone Ibáñez): pensar la manera en que pensamos la práctica.
Sin embargo, es evidente que en muchos casos este proceso reflexivo no es concluyente o absolutamente determinante para la transformación para las circunstancias. La Doctora en Algo sostiene con convencimiento la necesidad de relaciones igualitarias entre los géneros, seguramente son nociones fuertemente vinculadas a sus ideales éticos, inclusive puede identificar críticamente sus propias incongruencias dentro del área. Pero esto no garantiza que ella sea capaz de transformar su rol en la práctica cotidiana. Al menos a nivel de la vivencia personal, del desarrollo ontológico, pensar la práctica es una condición necesaria para transformarla, pero no siempre es suficiente.
Nuestro mundo ha generado recursos ideológicos, éticos y epistemológicos con el potencial suficiente para promover cambios profundos… pero falla a menudo cuando se trata de ponerlos en práctica. En el trayecto de la reflexión a la transformación a veces algo se atora. A menudo no basta la reflexión, no garantiza necesariamente la transformación. Ésta no es un resultado automático de aquella. Aquí hay un hueco teórico, un área para explorar y construir, para proponer mecanismos de transformación que complementen y desarrollen las nociones primarias. ¿Nos hemos preguntado, por ejemplo, si el hombre-sujeto puede elegir convertirse en hombre-objeto?
En la praxis se esconde un enigma a resolver. Un enigma que encierra asuntos trascendentes, de vida o muerte, para la especie humana. Porque está muy bien eso de juntarnos aquí a platicar (felicito por cierto, la dinámica generada), está muy bien decirnos cosas sobre lo bonito que es escuchar a los demás, compartir nuestras frases preferidas y versos más vistosos, compartir el erotismo que emana nuestro ser y rememorar lo maravilloso que fue conocer a San Freire en persona. Pero allá afuera hay un mundo en descomposición, herido y enfermo, complejo y confuso, y cada vez más alejado de la libertad y las relaciones constructivas soñadas por Paulo. Hay un mundo del que nosotros somos co-responsables y un problema no resuelto en el corazón de la praxis.

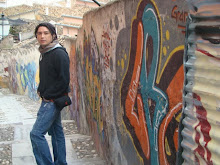
2 comentarios:
Ya actuliza tu blog!! Pon algo nuevo...
Ineteresante el tema: ocurre que estoy investigando en torno al género, y descubro múltiples ventajas del sexo femenino, ya esbozadas por Stuart Mill en 1869, al hablar de la "caballerosidad" que templa (y en mi opinión compensa) el dominio formal masculino.Hoy en día las mujeres tienen mejores índices de bienestar que los hombres (salud, educación, consumo, criminalidad, etc,).Entonces, ¿quienes son los opresores y quienes los oprimidos?.
Responder esta pregunta y aclarar esta paradoja es crucial, porque se siguen estimulando acciones públicas a favor de "las oprimidas" que pueden resultar, simplemente, reaccionarias. Así, el dar pirivilegios y facilidades especiales para el acceso femenino al mundo laboral, en circunstancias que es el hombre el que sufre en mayor medida frente a una situación de desempleo (y obsérvese el diferente nivel de suicidios en ambos géneros, y considére4se que entre los más ricos en cai todas las sociedades, hay más mujeres que hombres)
www.feminismocuestionado.blogspot.com
Publicar un comentario